Ediciones Anteriores
Buscador de noticias
En busca de estética
Guillermo Mimica, escritor
En estos tiempos de relativismo, donde escuchamos decir constantemente que “todo da lo mismo”, pareciera necesario colocar a la estética al centro de nuestra reflexión y debate. Esa estética que define lo bello en el arte y sus manifestaciones, reflejo de nuestros valores occidentales, que algunos consideran ser parte de la ideología burguesa dominante. Sucede, simplemente, que al olvidarla, se termina aceptando actitudes y acciones que aniquilan el propio arte, la libertad de creación y la belleza. Dicho en forma simple: la falta de estética genera destrucción y fealdad.
Un amigo músico, intérprete de corno de una gran orquesta, al encontrarse ensayando una obra contemporánea bastante dodecafónica, le preguntó a su director como debía interpretar algunas notas que le parecían extrañas. Y la respuesta recibida ilustra bien el relativismo: “como usted lo sienta, no más”. También en la música popular, encontramos el mismo fenómeno. Cuesta saber a veces qué busca el artista. ¿Privilegiar el texto de una canción? Tengo mis dudas. ¿La melodía o armonía? Menos aún; solo el golpe de la batería pareciera marcar el tema. La emoción, dirán algunos. Pero en muchos casos ni el texto ni la música lo logran. Lo peor es que nuestros oídos se van acostumbrando, y la costumbre puede resultar dañina. Costará mucho esfuerzo a los jóvenes sacarse de encima el rap y el reguetón, para llegar a apreciar a Piazzola, los Beatles o Mozart.
Para los movimientos radicalizados y anarquistas, los símbolos de la sociedad deben ser combatidos. De ahí que las expresiones del arte, llámense edificios, pinturas, esculturas, obras literarias, musicales… Estén en la mira del protestante y sean atacadas o destruidas. Para ellos, la estética forma parte de la sociedad que se busca refundar y sus expresiones culturales están llamadas a ser desmitificadas hasta desaparecer. Recordemos que en tiempos de los Reyes Católicos se solía edificar catedrales sobre las ruinas de las mezquitas destruidas. Recientemente, los talibanes afganos hicieron explotar sitios milenarios y algunos activistas eco-ambientalistas acaban de derramar pintura en cuadros célebres. Más cerca nuestro, la escultura de la entrada del Museo de Bellas Artes ha debido ser reparada dos veces, la Biblioteca Nacional está cubierta de consignas y grafitis, como la Iglesia San Francisco y la casa central de la Universidad de Chile. Dos café literarios de Providencia fueron quemados durante el estallido social, y el Museo Violeta Parra incendiado 3 veces. Personalmente, me apena el estropeo del Colegio de Arquitectos; un edificio de estilo “Art Nouveau”, situado en Alameda 113, donde alguna vez residí cuando existía la pensión de doña Anka.
El año pasado, al pasar por la Plaza Italia junto a un gran escritor y amigo, éste me comentaba: ¿Por qué la dignidad tendría que ser sucia, fea, llena de estropicio? ¿O acaso este sitio no podría ser hermoso y bien cuidado? ¿Es que acaso la lucha por una causa tendría que estar reñida con la estética? Bienvenidas sean entonces todas las iniciativas anunciadas recientemente para rediseñar — ¡y sanar!— esa zona en abandono.
En nuestra expresión socio-cultural actual, echamos de menos una dosis básica de estética. Necesitamos, pues, diferenciar lo hermoso, lo admirable, de aquello que no lo es. Sabemos que lo feo empobrece el espíritu y que la belleza lo vivifica. El relativismo es como un “atropello a la razón”, debe haber pensado Santos Discépolo al escribir el tango Cambalache. Aún es tiempo de rechazar la fealdad y revelarnos contra eso de que “todo es igual, nada es mejor” o peor aún, que “vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados”. Ese famoso tango nos alertaba sobre la estética (¡y la ética!) de un “siglo XX problemático y febril”. En cuanto al siglo XXI, si no reaccionamos, corremos el riesgo de transformarlo en un siglo de infarto cerebral.





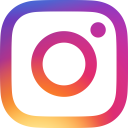


 Compartir
Compartir
 Descargar
Descargar
