Ediciones Anteriores
Buscador de noticias
A 30 años de la promulgación de la Ley Indígena
Danilo Mimica Mansilla, Seremi de Desarrollo Social y Familia
El 5 de octubre de 1993 se promulgó la “Nueva Ley Indígena”, instrumento normativo que cristalizaba las demandas de los Pueblos Indígenas organizados en ese momento. Esta nueva ley respondía a uno de los acuerdos de Nueva Imperial (1990), en que las organizaciones tradicionales solicitaron, al entonces candidato presidencial Patricio Aylwin, la creación de un marco legislativo que protegiera los derechos culturales de los pueblos y aquellos que hasta ese momento eran considerados “extintos”, como era el caso de las comunidades indígenas de los canales australes Kawésqar y Yagán.
A 30 años de la promulgación cabe reflexionar sobre la historia que permitió la gestación de la ley, los efectos que este instrumento ha tenido, especialmente en aquellas materias en las que resulta necesario avanzar a la luz de la historia reciente.
Tras el retorno a la democracia, resultaba urgente la necesidad de atender a un conjunto de demandas ciudadanas surgidas desde lo que podríamos denominar sectores vulnerables o minorizados. De esta época data la creación de entidades como el FOSIS, el INJUV o la propia CONADI, debido a la necesidad de contar con espacios para los segmentos ciudadanos que habían sido ignorados durante dos décadas.
En el caso de los pueblos indígenas la situación era particularmente compleja. A la discriminación e invisibilidad estructural, se sumaba que las materias relativas a estas poblaciones habían sido abordadas históricamente desde el problema de la propiedad de las tierras, lo que implicó que los diversos cuerpos legales se centraran en este aspecto o sobre el régimen de propiedad individual o comunitaria de la propiedad rural.
Por ello, los acuerdos de Nueva Imperial plantearon un giro paradigmático en la mirada del Estado frente a los Pueblos Originarios, puesto que la nueva ley incorporaba el reconocimiento de los derechos culturales, y adicionalmente, la autoridad se comprometía a avanzar en la creación de un ente especializado, en la ratificación del Convenio 169 de la OIT, y subsecuentemente en el reconocimiento constitucional de los Pueblos Originarios.
Diversos estudios indican que el impacto de la Ley Indígena ha sido una palanca de avance en materia de derechos sociales, políticos y económicos para los once pueblos indígenas que han sido reconocidos desde su creación. En el caso particular de la región, esto se ha visto reflejado en la implementación de planes y programas orientados a la recuperación lingüística de las lenguas Kawésqar y Yagan, la transferencia de predios fiscales de significación cultural, la creación de programas especiales en materia de educación, salud o vivienda, por mencionar algunos.
No obstante, la propia creación de la Ley Indígena y de la CONADI como ente especializado no resultan suficientes para resolver la totalidad de los problemas que afectan a un segmento poblacional que constituye cerca del 12% del total nacional, y regionalmente a cerca del 20%. El legislador así lo entendió, y por ello, en su primer artículo la norma indica que: “es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus instituciones respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación”.
A pesar del efecto de la ley en el desarrollo de los pueblos indígenas, es indiscutible que en su diseño existen algunos sesgos que resultan necesarios observar y superar. La norma en su enfoque tiende a ser ruralista y mapucéntrica, y ello responde a que en su discusión legislativa, se aceptaron algunos supuestos que demostraron ser equivocados. La población indígena de Chile no habita mayoritariamente en el campo, sino en las ciudades (80%) y las dinámicas culturales presentan matices importantes en la diversidad de las formas en que cada identidad social se organiza. Por ello el pretendido comunitarismo mapuche sólo responde a las formas tradicionales de ese pueblo y no es pertinente a las dinámicas de otros pueblos.
A pesar de ello se han demostrado avances en materia de reconocimiento de derechos culturales en la aplicación de la ley indígena, los que han sido reforzados con la ratificación del Convenio 169 de la OIT en septiembre de 2008 y la aprobación de la ley de espacios costeros para pueblos indígenas (Ley N° 20.249) en enero del mismo año.
Han sido 30 años de aprendizajes en múltiples dimensiones, pero tal vez la más importante radica en una mirada central acerca del enfoque del Estado frente a los Pueblos Originarios. La experiencia demuestra que el problema de los pueblos indígenas no tiene que ver con la pobreza o los niveles de ingreso, sino que responde al ejercicio de derechos en el seno de la diversidad cultural.
Han sido las limitaciones en el ejercicio de derechos sociales, lingüísticos y territoriales la causa de las barreras de exclusión, marginación y discriminación que han sido abordadas en las últimas tres décadas. Esta constatación representa un desafío y una invitación a replantear un diálogo intercultural verdadero en que la diversidad debe ser reconocida como un valor fundamental en el desarrollo de república, en una aspiración democrática e inclusiva en que no sobra nadie.





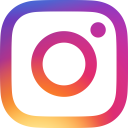


 Compartir
Compartir
 Descargar
Descargar
