Ediciones Anteriores
Buscador de noticias
La conservación biológica debe incluir al holobionte
Manuel Ochoa-Sánchez, Estudiante de Doctorado Universidad Nacional Autónoma de México/CEQUA
Las actividades antropogénicas representan la alteración ambiental más intensa de los últimos milenios, de forma que para muchos académicos actualmente estamos en una nueva etapa geológica, el Antropoceno. Algunas actividades características del Antropoceno son: explotación y quema de combustibles fósiles, contaminación química, cambio de uso de suelo y deforestación, es decir, las actividades realizadas por los humanos sin consideración al medio ambiente, a partir de la revolución industrial. La intensidad con que se efectúan estas actividades ha provocado cambios ecosistémicos importantes durante los últimos 100 años. En consecuencia, se han desplegado esfuerzos enfocados en conservar la biodiversidad biológica. Sin embargo, estos se han enfocado en el organismo visible (el cóndor o la ballena jorobada, por ejemplo), ignorando por completo la dimensión microbiana (su microbioma asociado), que se comenzó a estudiar durante la última década. Puesto que las bacterias son ubicuas en el planeta, todo organismo (planta o animal) se encuentra en asociación con ellas. Bajo esta comprensión surge el concepto del holobionte. El holobionte representa el organismo visible más todos sus microorganismos asociados. Los holobiontes pueden o no, ser consecuencia de la coevolución. En el primer caso, se trata de holobiontes cuyo estado obedece a cambios recíprocos ocurridos a lo largo de miles (o millones) de años entre el organismo y sus microbios asociados, Por el contrario, en el segundo, el holobionte se conforma por la interacción entre el organismo con los microbios característicos de su ambiente. Es decir, en este ejemplo la fracción microbiana del holobionte estará influida por el ambiente. . En todo caso, el holobionte es relevante para la salud y desarrollo del organismo. En los humanos, existe evidencia que apoya la estrecha relación entre el microbioma y diferentes trastornos psicológicos, epidérmicos, inmunitarios y metabólicos. En animales y plantas también se está empezando a estudiar la relevancia de las bacterias en diferentes procesos fisiológicos. Esto invita a cuestionar el uso indiscriminado de antibióticos y artículos de higiene, pues por definición barren con el microbioma, sea benéfico o no. Esto cambia la composición microbiana del holobionte, aumentando la probabilidad de que se desarrollen patologías causadas por microorganismos. Otra interrogante recae en los esfuerzos de conservación actuales. Pues estos no tienen en cuenta al holobionte. Prueba de ello reside en la increíble higiene con la que se conservan animales silvestres en cautiverio, condiciones irreales a las que el animal experimenta en su entorno natural. Actualmente, existen indicios interesantes sobre la fracción microbiana habitando la epidermis de diferentes holobiontes (recordemos, holobionte es el organismo visible, más todos sus microbios asociados). En el caso de la piel de los humanos, se han detectado algunas cepas de Staphyloccoccus que pueden conferir protección ante la radiación UV, incluso tienen potencial para prevenir el cáncer de piel. Por otro lado, en los anfibios, la composición del microbioma epidérmico es muy importante para evitar el establecimiento de infecciones fúngicas. En el caso de organismos marinos, se tienen varios estudios sobre los microorganismos habitando la piel de la ballena jorobada. La evidencia actual, muestra una prevalencia interesantísima del género Psychrobacter en ballenas jorobadas de diferentes latitudes. No obstante, el rol que este desarrollando la bacteria en el cetáceo permanece desconocido. Podríamos concluir que todo esfuerzo de conservación biológica exitoso debe tener en cuenta la concepción del holobionte. Desde luego, la importancia de la fracción bacteriana diferirá entre especies, pero primero es indispensable conocer las bacterias asociadas de forma natural con el organismo que se desea conservar. En el caso del estrecho de Magallanes, conocer a las bacterias asociadas a diferentes especies clave en condiciones naturales, es el primer paso para generar el sustento teórico sobre el holobionte en la región. Monitoreos microbiológicos posteriores, permitirán reconocer si las bacterias asociadas con la macroalga o las ballenas son compatibles con lo observado en condiciones naturales, o se trata de bacterias muy distintas que pudieran indicar otros fenómenos. En el Centro Regional Cequa se estudian las bacterias superficiales de diferentes especies icónicas de la región de Magallanes. En la mayoría de los casos se trata de aproximaciones inéditas para las especies de la región, lo que generará información valiosa para conservar la biodiversidad de Magallanes.





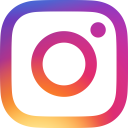


 Compartir
Compartir
 Descargar
Descargar
