Ediciones Anteriores
Buscador de noticias
Camino hacia la lectura y la escritura
.
Llegó el año escolar y con él, la entrada a la escuela. Y entre ese enorme y diverso universo de niños y niñas que se dirigen a las salas de clases, se distingue un grupo especial: los que ingresan a primero básico. Durante los próximos meses realizarán una tarea que les cambiará la vida: aprender a leer y escribir. El desafío es inmenso no solo para ellos, sino también para los profesores y profesoras que los acompañarán en el camino. Si todo transcurre como se espera, los estudiantes irán descubriendo, paso a paso, que la capacidad de relacionar un sonido –fonema– con una imagen –grafema– amplía su mundo. Y es que hay una historia humana, un pensamiento al que podrán acceder y contribuir, siempre que comprendan el funcionamiento de esos dibujos que llamamos “letras”.
La invención de la escritura ha sido una de las mayores revoluciones tecnológicas de la historia. Esas letras –que niños y niñas de primero básico comienzan a copiar con esfuerzo en sus cuadernos– convierten el lenguaje en algo tangible y duradero, capaz de construir significados, relaciones e identidades más allá del aquí y el ahora. En otras palabras, al aprender a leer y escribir, niños y niñas no solo acceden a lo que otros han registrado y aprendido para ellos –historia, arte, ciencia, matemáticas, solo por nombrar algunas áreas del desarrollo humano– sino que también aprenden a habitar el presente y anhelar futuros posibles.
La literacidad –capacidad de leer y escribir, pero también de entender, interpretar y usar la información escrita en la vida– cuenta con más de cincuenta años de evidencia que permiten establecer cuáles son las prácticas más adecuadas para que esos niños, niñas y sus profesores, puedan avanzar por el camino de las letras de manera confiada. Pero sucede –como en muchos ámbitos– que existe una gran distancia entre la academia y la vida de las salas de clases.
La solución es todavía más antigua que la escritura: sentarse a intercambiar saberes, como han hecho hombres y mujeres desde el principio del mundo. Así que eso fue lo que hicimos -convocadas por la iniciativa Por un Chile que Lee e inspiradas por ProLEER- un grupo de formadoras de docentes, investigadoras, asesoras en fundaciones educativas, hacedoras de políticas públicas, diseñadoras de programas y docentes de aula durante los últimos dos años. Uno de los resultados fue el diseño de un programa de formación docente en Didáctica de la lectura y la escritura inicial que durante este primer semestre se está implementando en cuatro universidades. Proponemos que las y los responsables de formar a docentes de Educación General Básica a lo largo del país puedan revisar y adaptar este programa para su implementación.
Reafirmamos la importancia de los esfuerzos que por estos días se realizan en las aulas, pues la lectura y la escritura son los medios privilegiados para aprender en todas las asignaturas escolares. También inciden en el desarrollo del pensamiento, ya que los humanos pensamos mientras leemos y escribimos. La mayoría de las interacciones en la sociedad están mediadas por la palabra escrita. Leer y escribir es comprender el mundo y participar en él.
La enseñanza explícita de la lectura y de la escritura debe ocurrir en primer y segundo año básico y no después. Aprender estas habilidades tardíamente es más difícil y costoso para niños y niñas, y es más difícil para sus docentes enseñarlas. Esto, independientemente de que para comprender la lectura y escribir con sentido se necesita un conocimiento de los temas, un vocabulario amplio y ciertas estrategias que se deben desarrollar durante toda la vida escolar.
El camino, para quienes este año aprenderán a leer y a escribir recién comienza. Ahí estarán, niños, niñas y docentes, dando lo mejor de sí para lograrlo. El llamado que hacemos desde la mesa de trabajo de Por un Chile que Lee y ProLEER es a acompañarlos, abandonando las narrativas que ponen el énfasis en el déficit, para enfocarnos más bien en todo lo que quienes hoy están en las aulas de primero y segundo básico podrán lograr. Hagamos una pedagogía que reconozca el acuerdo que existe en la investigación: el aprendizaje de la lectura y escritura involucra el aprendizaje del código, la construcción del sentido y una dimensión motivacional-afectiva que no se debe olvidar.
Como sea, niños, niñas y profesores, continuarán, por estos días, la labor que se han propuesto: dibujar las letras, formar sílabas, identificar fonemas y construir, con todo eso, significados. La invitación es a seguir tejiendo, con ayuda de toda la sociedad, una red que sostenga a quienes, tras días de esfuerzo, para su propio asombro y alegría, lograrán juntar, por primera vez, las letras de sus palabras queridas: “mamá”, “casa”, “sol”, solo por nombrar algunas de las infinitas posibilidades.
Carmen Sotomayor, María Jesús López, CIAE, Universidad de Chile
Alejandra Meneses, Soledad Concha, Magdalena Müller, Pontificia Universidad Católica de Chile
Rosita Puga, Fundación Educa Araucanía
María Graciela Veas, Isabel Sanhueza, Nayareth Pino, Unidad de Currículum y Evaluación, Ministerio de Educación
Marcela Jarpa, Andrea Bustos, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Jennifer Villagrán, Escuela El Saber, Comuna Nacimiento, Región del Bío - Bío
Francisca Vizcaya, Corporación Educacional del Arzobispado de Santiago
Pelusa Orellana, Universidad de los Andes
Paula Louzano, María Jesús Espinosa, Michelle Campos, Silvana de la Hoz, Universidad Diego Portales
Tricia Mardones, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
Patricia Castillo, Universidad Católica del Norte, Antofagasta
Loreto Cantillana, Evelyn Hugo, Universidad de las Américas
María Josefina Aliaga, Francisca Santini, Fundación Astoreca
Andrea Sanhueza, Fundación Ágape
Marcela Elgueta, Aptus





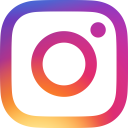


 Compartir
Compartir
 Descargar
Descargar
