Ediciones Anteriores
Buscador de noticias
El Ministerio de Seguridad y la inseguridad del gasto público
“Sueldo desproporcionado en seguridad revela desconexión con la realidad ciudadana”
Es difícil hablar de seguridad cuando quienes la administran parecen más preocupados por la seguridad de sus bolsillos. Con el nacimiento del nuevo Ministerio de Seguridad, se ha puesto sobre la mesa una cifra que incomoda y descoloca: los abultados sueldos que reciben sus altos cargos.
La ciudadanía ha sido testigo de cómo la inseguridad se convierte en una sombra persistente en nuestras calles, mientras las soluciones prometidas se diluyen entre burocracia y escasa ejecución. Frente a este escenario, ¿cómo justificar que el ministro y sus asesores perciban salarios que duplican o triplican el ingreso promedio nacional?
No se trata de demonizar la función pública ni de negar que gestionar la seguridad nacional exige preparación y responsabilidad. Se trata de preguntarse si en un país donde muchas familias viven al día, es éticamente aceptable sostener remuneraciones tan desproporcionadas con fondos públicos.
El problema no es solo numérico: es simbólico. Un ministerio que nace con sueldos estratosféricos manda un mensaje claro —que el poder se premia antes de rendir cuentas. ¿Dónde queda la austeridad? ¿Dónde el compromiso con una función pública más equitativa y menos elitista?
Si el nuevo Ministerio de Seguridad pretende ganarse la legitimidad ante los ciudadanos, necesita algo más que protocolos y uniformes. Necesita coherencia. Porque no se puede construir seguridad real desde un pedestal de privilegios. Sería más digno que sus líderes redujeran sus salarios voluntariamente y destinaran esos recursos a fortalecer operativos, capacitar personal, o mejorar la infraestructura en barrios desprotegidos.
La seguridad comienza por el ejemplo. Y el ejemplo más contundente que puede dar el ministerio hoy no viene de sus armas ni de sus informes: viene de su disposición a ser justo, austero y verdaderamente público.





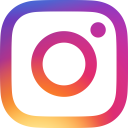


 Compartir
Compartir
 Descargar
Descargar
