Ediciones Anteriores
Buscador de noticias
La paciencia es una ciencia
Guillermo Mimica Cárcamo, Escritor
El mejor antídoto contra la vorágine de pulsiones, precipitaciones, improvisaciones, intolerancia, errores… Parece ser la paciencia. Dicen que se trata de la más grande de las virtudes y que de ella se genera el respeto, el análisis de aciertos y errores, los avances de la filosofía, el arte y la ciencia. La paciencia es una cualidad a contracorriente de esta cultura post moderna de la prisa, la urgencia e inmediatez, donde, únicamente lo presente y negociable cuentan y confieren legitimidad. La excitación impulsiva que observamos en líderes y referentes dentro de una sociedad que acelera la cadencia, nos empuja a extraer de la caja del olvido a la paciencia.
La doctrina judeocristiana hizo de esta virtud un pilar de su enseñanza, tomándola de la propia biblia. Job es considerado el símbolo de la paciencia y, evangelios, epístolas, salmos y proverbios se refieren a ella. Durante el apogeo escolástico, Tomás de Aquino la definió en su Suma teológica como “virtud que se relaciona con la fortaleza e impide al hombre distanciarse de la recta razón iluminada por la fe y sucumbir a las dificultades y tristeza”. También otras creencias y doctrinas filosóficas han reconocido sus méritos. En la masonería, por ejemplo, desde el momento mismo del ingreso del principiante a la logia, se enseña y valoriza esta virtud iniciática por ser “gemela de la tolerancia, freno a la expresión de los instintos, fruto de la meditación racional y camino de la sabiduría”. Para todo masón, la paciencia no es espera inactiva, sino período de preparación, de análisis y de trazado de nuevos caminos.
Curiosamente, la palabra paciencia es definida como la “cualidad del que sufre”. Pero como a nadie le gusta sufrir, ni hemos nacido para mártires, aceptar el sufrimiento se aparenta al masoquismo. ¡Qué espanto!—Me dije—. Pero luego de analizarlo me resarcí, para concluir que mi juicio era algo apresurado y estaba pecando de impaciencia. Imaginé al agricultor que espera la lluvia y el sol para que los árboles germinen, y al investigador en su laboratorio que, tras años de experimentos frustrados, aún no logra los resultados anhelados. Pensé en los años que cuesta encontrar una vacuna, o adoptar energías limpias; y hasta en aquel “avivado” que no espera su turno y se salta la fila, atentando contra la paciencia ajena. Sabido es que debemos esperar que los árboles crezcan para cosechar sus frutos, que nueve meses tarda el embrión en salir del útero materno, que la leyenda dice que fueron cuarenta los años del éxodo, que nuestra humanidad busca siempre mejores condiciones de justicia, pero que las conquistas sociales se solidifican con el tiempo.
Pero ni el agricultor ni el investigador, tampoco el embrión o los seres humanos, esperan pasivamente que los hechos se produzcan por si solos. La paciencia no debe confundirse con bajar los brazos en espera que las soluciones lleguen. La virtud es, justamente, estar en una actitud activa para hacer madurar la conciencia, ser perseverante para alcanzar la meta, persistente frente la adversidad que cierra los caminos. Es soportar, conscientemente, sin alterarse, que todo ciclo tiene su fin, pero que podemos también acelerarlo, que toda espera fortalece cuando mantenemos la esperanza y establecemos prioridades y límites.
Creo que aún existen los optimistas que anhelan extraer esa virtud del escondrijo donde la han puesto los modernos impacientes. La paciencia es también “paz ciencia”, paz para la ciencia; expresión que deberíamos pensar más de dos veces. Ayudar a instalarla y anteponer paz y ciencia a la precipitación de quienes creen inventarlo todo con la velocidad del rayo, pareciera ser un desafío en este recorrer precipitado que enceguece. Resulta preocupante que, frente al descontrol, la improvisación y los errores, tardemos tanto en actuar en favor de la cordura. Habrá entonces que armarse de mesurada paciencia —esa que es activa y reflexiva—. Con ella, probablemente, evitaríamos el grito airado y masivo que mañana podría decirnos: “se nos acabó la paciencia”.





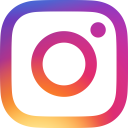


 Compartir
Compartir
 Descargar
Descargar
